
A finales del año 2010, comenzó a “correrse la bola”, como se dice por la región del Zulia en Venezuela, entre los productores agropecuarios: “los animales están muriendo en el Guaco”, una muerte súbita asociada a enfermedad aguda sin explicación alguna.
Cuando el número de animales muertos sobrepasó la centena, la alarma general llevó a alertar a organismos oficiales (INSAI) y especialistas de instituciones educativas (Facultad de Ciencias Veterinarias – LUZ).
Luego de estudios y descartes de posibles agentes causales, que fueron desde el consumo de un helecho tóxico por parte de los animales hasta bacilos letales, se llegó a la determinación del principal sospechoso y presuntamente culpable: el Virus de la Diarrea Viral Bovina (VDVB).
Los hallazgos clínicos reportados por los profesores de la Universidad del Zulia fueron: fiebre (40 a 40,8°C), depresión marcada, anorexia, secreciones nasales, hemorragias por picaduras y puntos de inyección, hemorragias petequiales en la conjuntiva, parálisis ruminal, mucosas pálidas ictéricas y muerte. Presencia de enfermedad hemorrágica aguda grave y aparición de animales con muerte súbita.
Como resultados de los análisis clínicopatológicos se establecen: anemia grave, leucopenia con linfocitosis relativa y trombocitopenia, quedando por descartar la ausencia de aplasia medular. Incremento en los tiempos de sangría, de protrombina y parcial de tromboplastina en los pacientes evaluados.
Al diagnóstico patológico (necropsia) se encuentran: hemorragia sistémica multifocal severa; enteritis muco-hemorrágica aguda multifocal severa; laringitis mucosa polipoide aguda difusa moderada; abomasitis (gastritis) erosiva y hemorrágica aguda multifocal moderada; endocarditis y epicarditis linfocítica y hemorrágica aguda multifocal moderada; meningitis serosa aguda difusa leve (compatible con infección viral); rumenitis necrótica aguda multifocal leve; degeneración y necrosis hepática paracentral multifocal moderada; enteritis abscedada focal leve bacteriana (íleon); nefrosis y nefrocalcinosis aguda multifocal leve; linfadenitis serosa subaguda difusa leve; sarcocistosis cardíaca moderada. Y como conclusión:
“Lesiones compatibles con infección viral sistémica, particularmente con Diarrea Viral Bovina (DVB) (laringe, intestino, rumen, abomaso); meningitis de tipo viral, probablemente asociada a la infección sistémica por DVB.”
Este diagnóstico fue corroborado serológicamente por la prueba de ELISA en animales afectados que no habían sido vacunados previamente. Se cree que el causante es el VDVB tipo II, un serovar más agresivo, que no se reportaba en Venezuela desde hace muchos años.
Ahora, hablemos de la enfermedad. LA DIARREA VIRAL BOVINA (DVD) es una enfermedad de distribución mundial, que como su nombre indica, afecta a la población bovina. Ocasiona un amplio rango de manifestaciones clínicas y lesiones, destacándose los trastornos reproductivos como los de mayor impacto económico, a pesar de que su nombre llevaría a pensar solamente en un cuadro diarreico. Es causada por un virus perteneciente al género Pestivirus de la familia Flaviviridae, posee una gran variabilidad genética y antigénica y una estrecha relación con otros miembros del género Pestivirus (virus de la peste porcina clásica y virus de la enfermedad de la frontera del ovino).
La principal fuente de infección y reservorio del virus en la naturaleza son los bovinos infectados crónicos (IC), los cuales eliminan continuamente durante toda su vida grandes cantidades del virus en secreción nasal, saliva, orina, materia fecal, lágrimas, semen y leche. Los animales con infección aguda también son fuente de infección; aunque menos eficiente, ya que eliminan el virus en cantidades más bajas y por cortos períodos.
La transmisión puede ser vertical u horizontal, por contacto directo y/o indirecto.
En la transmisión vertical, la infección transplacentaria ocurre en hembras susceptibles infectadas durante la preñez. Hembras con IC siempre produciran terneros enfermos. La transmisión vertical también ocurre luego de la transferencia embrionaria si el recipiente es IC, o si la vaca donante lo es y no se realiza el correcto lavado del embrión
En la transmisión horizontal, el contacto directo con animales IC, especialmente contacto nariz-nariz, es el modo más eficiente de transmisión en condiciones naturales. El contacto directo con animales que cursan una infección aguda también puede transmitir el virus.
El semen crudo o criopreservado de toros IC o con infección aguda también es una importante vía de transmisión horizontal.
Se ha demostrado experimentalmente la transmisión por vía aérea a corta distancia entre bovinos IC a bovinos centinelas.
El virus puede ser introducido a un rebaño susceptible a través del ingreso de bovinos IC o hembras preñadas con fetos infectados. Se reportan como otras vías: el uso de vacunas vivas, semen contaminado, cohabitación con ovinos, transferencia embrionaria y el contacto con bovinos con infección aguda.
En su presentación aguda (Diarrea viral bovina aguda) encontramos signos variables, con mayor o menor severidad. Hablamos de una infección subclínica (con mayor prevalencia) cuando la encontramos en animales seronegativos con fiebre, descarga oculonasal, leucopenia transitoria, alta morbilidad y baja mortalidad. Se desarrollan anticuerpos neutralizantes luego de la infección a las 2 a 4 semanas y la protección contra reinfecciones del virus es de por vida.
Inicialmente se prestaba poco interés a las infecciones agudas, dada su baja mortalidad. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los informes de infección aguda severa de elevada morbilidad y mortalidad, asociada con virus de alta patogenicidad, caracterizada por fiebre elevada, signos respiratorios, diarrea, tormenta de abortos, caída en la producción de leche y muerte súbita.
Respecto a su presentación hemorrágica (síndrome hemorrágico), está caracterizado por mucosas anémicas con hemorragias petequiales y equimóticas, hipertermia, hemorragia en múltiples sistemas orgánicos, diarrea sanguinolenta, epistaxis, sangrado constante en los sitios de inyección, anemia, leucopenia, trombocitopenia y muerte.
La DVB también es causante de inmunodepresión, enfermedades respiratorias, trastornos reproductivos, ya que en la infección aguda se altera la función ovárica y se disminuye la fertilidad, además se reportan abortos y malformaciones fetales.
La presentación mucosa (enfermedad mucosa) solo ocurre en animales IC que sufren sobreinfección con biotipos CP homólogos. Es una forma esporádica, fatal, de curso agudo o crónico y se caracteriza por severa leucopenia, diarrea profusa, erosiones y ulceraciones en el sistema gastrointestinal.
El diagnóstico definitivo debe basarse solamente en el aislamiento del virus o la detección del antígeno viral. Para ello el productor, el médico veterinario y los organismos oficiales deben ayudarse con los diagnósticos de un laboratorio especializado.
Como en todas las enfermedades virales, la prevención mediante la vacunación constituye el arma más valiosa para la erradicación de cualquier enfermedad dentro de un rebaño. Lamentablemente obtener una vacuna para el VDVB ha sido complicado debido a la variabilidad antigénica del virus. Existen controversias entre utilizar vacunas a virus vivos modificados o a virus muertos, por lo que se recomienda al productor consultar al médico veterinario que le indicará la mejor opción. Los programas de vacunación deben estar dirigidos hacia el control de la enfermedad en general dentro de la finca, así, vacunar animales jóvenes ayuda a elevar el nivel inmunológico frente al VDVB y la vacunación de animales adultos en edad reproductiva evitará la incidencia de animales IC.
Es importante destacar que vacunar en rebaños donde ya se ha presentado la enfermedad aguda no es recomendable ya que al ser animales expuestos al virus deberían poseer ya respuesta antigénica al mismo.
Utilizando las vacunas que se encuentran en el mercado venezolano, se recomienda para la primovacunación aplicar dos dosis a intervalo de 3 a 4 semanas y luego reforzar vacunación con una dosis anual o semestral, dependiendo de las indicaciones del médico veterinario.
La erradicación de la diarrea viral bovina a nivel de rebaño es posible aplicando las medidas sanitarias epidemiológicas generales para cualquier enfermedad infectocontagiosas: Identificación y aislamiento de animales infectados, monitoreo constante de animales no infectados, eliminación de los animales con infección crónica.
En casos de sospechas o comprobación de epizootias causadas con VDVB deben extremarse las medidas y establecer cerco sanitario.
NOTAS:
-Se agradece especialmente al M.V. Adalberto Pérez. (FCV-LUZ) por su colaboración para la realización de este artículo.
-Todas la fotos son de Policlínica Veterinaria Universitaria FCV LUZ / Prof. Alfredo Sánchez.
REFERENCIAS :
· INFORME TÉCNICO PREELIMINAR: PROBLEMÁTICA ASOCIADA A ALTA MORTALIDAD EN BOVINOS DEL ASENTAMIENTO EL GUACO, SAN JOSÉ DE PERIJÁ. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Veterinarias, Policlínica Veterinaria Universitaria, Sección de Grandes Animales. Maracaibo, Zulia. Febrero, 2011.
· EL SÍNDROME HEMORRÁGICO CAUSADO POR EL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA TIPO II. UNA REVISIÓN. M.V. Adalberto Pérez. Maracaibo. Venezuela.
· “CONFIRMAN QUE DIARREA VIRAL MATÓ RESES EN EL GUACO”. Diario La Verdad. Yasmín Ojeda. Maracaibo, Zulia. 12/03/2011.
· DIARREA VIRAL BOVINA: ACTUALIZACIÓN. Lértora, W.J. Rev Vet. 14: 1, 2003.





 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás
 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Artículos5 años atrás
Artículos5 años atrás
 Noticias Nacionales1 año atrás
Noticias Nacionales1 año atrás
 Noticias Nacionales5 años atrás
Noticias Nacionales5 años atrás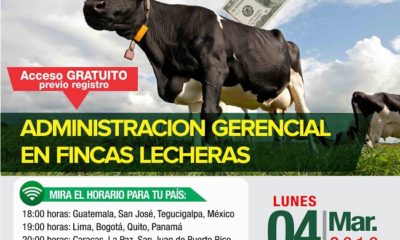
 Charlas Anteriores5 años atrás
Charlas Anteriores5 años atrás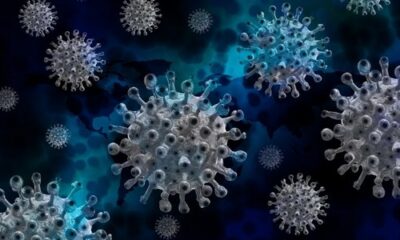
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás













1 comentario