
Fernando Tejedor lleva adelante desde 2002 la cría de la especie en Puerto Rosario. El ingeniero agrónomo apunta a la producción tanto de carne como de leche en Argentina.
La cría de búfalos atrae a más productores en la provincia argentina de Misiones. La actividad cobró en los últimos tiempos una mayor difusión y el rodeo bufalino gana espacios en fiestas y remates ganaderos de la tierra colorada. Incluso en la última Fiesta Provincial del Agricultor, la carne de búfalos fue el plato estrella en el tradicional asado a la estaca.
La producción de búfalos tiene una buena oportunidad de crecimiento, sobre todo en zonas subtropicales, ya que estos animales poseen una gran adaptación al clima cálido, a bañados y pastos de baja calidad. Así, su potencial de desarrollo abre un horizonte alentador en campos poco aptos para otras producciones.
Fernando Tejedor, ingeniero agrónomo, viene incursionando en la actividad desde fines del 2002 en su establecimiento emplazado en Puerto Rosario (San Javier). Allí, a orillas del río Uruguay, lleva adelante la cría de las dos razas más difundidas en el país del tango que son la Mediterránea y la Murrah, tanto para producción de carne y leche.
Fernando recordó que inició la actividad a finales del 2002 inculcado por Néstor Leston, pionero en la provincia. “En una conversación me convenció de incursionar con esta especie y empecé con un macho y siete hembras que me vendió en su momento. Eso se fue expandiendo y hoy tengo aproximadamente 120 animales en unas 80 hectáreas”, dijo.
En ese trayecto, explicó que fue aprendiendo cada vez más sobre la especie, «ya que si bien son muy similares al rodeo vacuno tiene algunas diferencias, características particulares sobre todo en el manejo».
En ese sentido, indicó que en su establecimiento no se usan caballos ni perros para arrear a los búfalos. “Todo se hace a pie. Por eso uno de los primeros criterios que utilizamos es la mansedumbre”, añadió.
También señaló que hace dos años llevan adelante la inseminación artificial. “Uno de los problemas que tiene el búfalo -en Misiones y en todo el país- es que son rodeos muy cerrados y todos tienen prácticamente el mismo origen genético. Entonces para cambiar la sangre, conseguimos semen de un búfalo italiano de la raza Mediterránea que apunta a mejorar la producción láctea»
“Dicha raza y la Murrah, originaria de Asia, son las más difundidas en el país aunque hablamos de cruzas en todos los casos ya que son muy pocas las cabañas que producen ejemplares puros por la dificultad de conseguir el semen de reproductores. Es importante la inseminación porque trae aparejada una renovación genética”, dijo Tejedor.
“El semen que trajimos es de un búfalo de cabaña, lechero y seleccionado, con lo cual nos permite mejorar genéticamente el rodeo”, añadió.
Sostuvo que en 2010 se realizó en Argentina el Congreso Mundial de la especie, lo que representó un hito para la actividad porque vinieron expositores de distintos países. Y detalló que Brasil es el mayor productor de la región con unas 3 millones de cabeza. Le siguen Venezuela y Colombia que también tienen rodeos de importancia.
También recordó que en la provincia se han llevado a cabo varios encuentros de criadores de dicha especie.

Algunas Ventajas
Respecto de las diferencias entre los vacunos y los búfalos, aseguró que una de las más importantes es anatómica. “Muchos expertos explican que el vacuno europeo tiene una apertura de boca de ocho centímetros, el cebú de entre nueve y diez centímetros y el búfalo de doce. Esto implica que al tener la boca más grande, tiene menor posibilidad de selección del alimento, por lo que todo su aparato digestivo está preparado para recibir cualquier tipo de pastos. Así, el búfalo puede comer alimentos mucho más groseros o pastos más duros y de baja calidad en comparación con el vacuno y ganar peso”, indicó.
Ejemplificó que en su caso, tras las dos inundaciones del río Uruguay, su establecimiento fue muy abnegado y se perdieron pasturas y caña de azúcar por lo que “los búfalos están prácticamente comiendo capuera y están en estado envidiable respecto de los vacunos que también tengo en el campo”.
Tejedor aseguró que esta flexibilidad o posibilidad de alimentación más rústica representa una ventaja importante en Misiones donde “somos especialistas en producir grandes cantidades de pasturas tropicales y ante las muchas dificultades que tiene el vacuno a la hora de convertir pasto en carne”.
Así, “en el búfalo eso está solucionado por una cuestión fisiológica y está mucho más adaptado a nuestro medio ya que es originario de una zona tropical húmeda como lo es todo el Sudeste asiático. Esto nos permite hacer una pastura de grandes volúmenes y no de gran calidad para criar búfalos con óptimos resultados”, agregó.
Explicó de qué se trata el búfalo asiático, llamado técnicamente búfalo de agua; “hablamos de un animal totalmente domesticados y que tiene miles de años junto al hombre y otra de sus característica es que es muy gregario”.

Lo que significa que el manejo se simplifica ya que siempre están en manada y siguen al macho líder. “En nuestro caso tenemos identificado al líder y se trata de que este sea manso para que sea más fácil trabajar y manejar el rodeo”, añadió.
Otra de sus características, según señala Tejedor, es que tienen una estacionalidad muy marcada a la hora de tener las crías. Así, todos los nacimientos se concentran en un mismo período que va desde noviembre a enero. “Esto también trae aparejado un mejor manejo porque las pariciones se concentran en una estación donde en Misiones hay mucho alimento”, añadió.
Además, “en el búfalo hay casi un 90% de parición respecto del 50% de la media provincial en caso de los terneros. En nuestro establecimiento con un manejo normal tenemos una gran proporción de bubalillos nacidos y destetados”. Y señaló que se han logrado en un año bubalillos con más de 300 kilos.
También se refirió a la mayor resistencia al ataque de parásitos como la ura o la garrapata. “Permanecen mucho tiempo en el agua o barro y eso reduce la posibilidad de grandes afectaciones. La principal plaga es el piojo durante el invierno, ya en verano al permanecer muchas horas bajo agua es más controlable”. Así, en épocas de altas temperaturas, el animal permanece todo el día en el agua y sale a comer de noche.
En cuanto a parásitos internos, se hacen dos aplicaciones preventivas, una a la salida del invierno y otra en otoño, después lo exigido por el Senasa como antiaftosa y brucelosis.
Otro de los puntos por lo que es reconocido el búfalo tiene que ver con la calidad de la carne. “Es excelente porque no tiene grasa intramuscular y al no tener grasa tiene menos colesterol por kilo de carne. Esto hace que sea una carne muy recomendada para personas con problemas de sobrepeso o colesterol”.
Sobre el sabor, explicó que si bien es parecido al de la carne vacuna, no tiene el mismo gusto. “Si la gente degusta la carne junto con un asado tradicional pero no lo sabe quizás no se dé cuenta de la diferencia, pero si se le advierte que se trata de carne de búfalo, seguramente va a notar la diferencia”, dijo.
Más Búfalos
En cuanto a la actividad en el resto del país, explicó que Corrientes y Formosa son las que más cabezas de ganado tienen. Y hay producciones en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán y Salta. Hay también hay unos pocos en Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y San Luis.
En cuanto a Misiones, estimó que existen entre 3.000 y 4.000 cabezas de búfalo. “En realidad son números aproximados porque no existe un censo para determinar exactamente la cantidad de animales”. Hay al menos 100 productores bufalinos emplazados en Posadas, Apóstoles, Ruiz de Montoya, Andresito y también Montecarlo.
Al Agua, Mejor los Búfalos

Foto. Amantes del agua. Pueden permanecer horas bajo el agua o el barro.
El búfalo ingresó a la Argentina en la década del 70 proveniente de Brasil. Sus principales características son la rusticidad y la capacidad de convertir en carne y leche forrajes considerados de calidad inferior.
Las mejores oportunidades para la expansión de la cría de búfalos se hallan en los Esteros del Iberá, la Isla de Ibicuy, las zonas bajas y anegadizas de las provincias del Chaco o Formosa, el norte de Santa Fe y el Delta del Paraná, según indicaron desde el sitio Producción Animal. Algunas áreas de Corrientes y de Misiones con altas temperaturas y gran caudal pluviométrico también son adecuadas, lo mismo que en varias comarcas de Entre Ríos. A esto se deben sumar en territorio bonaerense sectores de la Cuenca del Salado.
Se destacó que Argentina dispone de varios millones de hectáreas susceptibles de sufrir inundaciones donde la cría de búfalos podría desarrollarse sin mayores dificultades.
Asimismo, se señaló que el ciclo reproductivo de las búfalas alcanza los 25 años, período en el cual producen entre 11 y 15 terneros. Por su peso corporal (550 kilos en novillo) su consumo de alimentos es abundante. Durante los anegamientos, el búfalo es capaz, cuando la disponibilidad de forraje es menor, de pastorear especies sumergidas o flotantes.
Se explicó que otro rasgo destacable es la longevidad del vientre bufalino, así como su alta eficiencia reproductiva.
Actualmente, el país posee la tercera población bufalina en América Latina después de Brasil y Venezuela. Existen unos 70 productores pecuarios dedicados a la cría y el engorde de este ganado, cuya población se estima en unas 60 mil cabezas, de las cuales 24 mil son vientres en producción. Pertenecen mayoritariamente a la raza Mediterránea, y en menor medida se han incorporado ejemplares de las razas Murrah y Jafarabadi.
Dulce de Leche y Quesos de Búfala

Fernando Tejedor señaló que las mismas razas, Mediterránea y Murrah, producen tanto carne como leche, aunque las búfalas no son grandes lecheras.
“En italia y Paquistán, por ejemplo, hay grandes lecheras de razas que no existen en el país. Son países que hace 120 años vienen seleccionando ejemplares y mejorando la genética para lograr mayor producción láctea; en nuestro caso tenemos un rodeo general aunque hemos descubierto búfalas que llegan a dar 10 litros diarios de leche”, agregó.
También explicó que de a poco, y tras las inseminaciones realizadas con semen de un búfalo lechero italiano, podrán mejorar la capacidad lechera del rodeo en su establecimiento.
Actualmente producen dulce de leche y quesos artesanales que se comercializan en zonas aledañas y que tienen buena demanda. “Elaboramos quesos saborizados y un poco de mozzarella, en realidad la mozzarella no tiene mucho mercado ya que se trata de un queso muy caro a nivel mundial y acá hay pocos italianos dispuestos a pagar por el producto”, dijo. En ese sentido explicó, que en Italia mozzarella se denomina sólo al queso producido por leche de búfala mientras que el de vacuno tiene otro nombre.
También comentó que las dos últimas inundaciones del río Uruguay generaron muchas pérdidas en su establecimiento ya que dañaron pasturas, cañaverales, alambrados y algunos animales; tanto vacunos como búfalos fueron llevados por el agua.


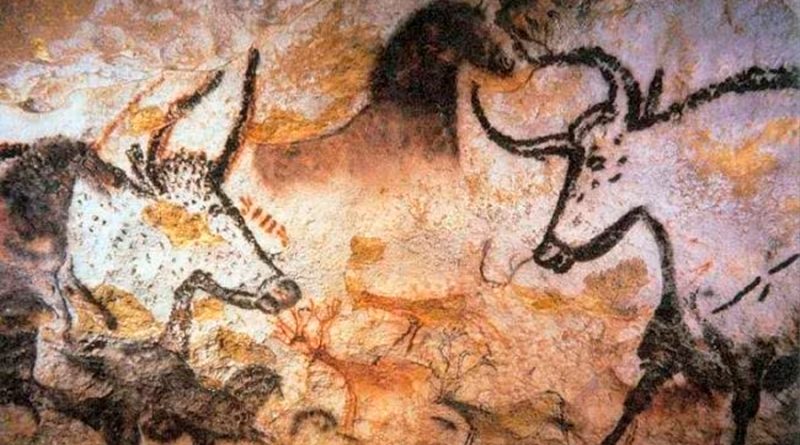


 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás
 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Artículos5 años atrás
Artículos5 años atrás
 Noticias Nacionales5 años atrás
Noticias Nacionales5 años atrás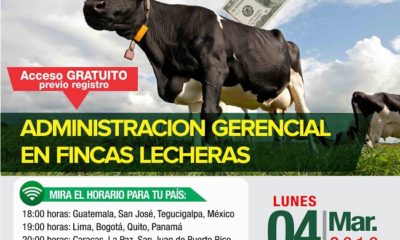
 Charlas Anteriores5 años atrás
Charlas Anteriores5 años atrás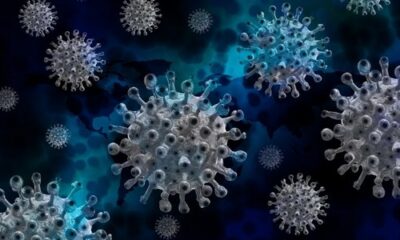
 Noticias Internacionales3 años atrás
Noticias Internacionales3 años atrás
 Cursos A Distancia5 años atrás
Cursos A Distancia5 años atrás


















1 comentario