
Cómo la intensificación sostenible de los sistemas agrícolas puede ser parte de la solución para mitigar los efectos de gases de efecto invernadero (GEI), fue el tema principal de un foro virtual organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en conjunto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
La intensificación sostenible es una vía para aumentar los niveles de producción, adaptándose a las condiciones climáticas cambiantes, pero al mismo tiempo, propicia la mitigación de GEI y la conservación de los recursos naturales.
La Hacienda Retes en Costa Rica, una lechería de altura especializada, implementa estrategias y prácticas para aumentar la eficiencia de las operaciones agropecuarias en armonía con el medio ambiente.
El especialista en agroecología del CATIE, Reinhold Muschler, y el director general de este mismo Centro y especialista en ganadería sostenible, Muhammad Ibrahim, fueron los encargados de desarrollar la temática.
Muschler, explicó el potencial de la intensificación agroecológica para mitigar el cambio climático; compartió aprendizajes sobre sistemas productivos exitosos y resaltó las prioridades de investigación para aminorar el cambio climático y sus impactos.
“La intensificación agroecológica y la diversificación permiten dos aspectos centrales: aumentar la retención de carbono en el sistema productivo y reducir la liberación de GEI. Necesitamos biodiversidad en todos los ecosistemas: bosques, campos agrícolas, suelos y aguas. Ya hay lecciones aprendidas: los monocultivos no son sostenibles a largo plazo, los suelos desprotegidos son un grave error, los químicos causan externalidades y contribuyen a la degradación ambiental y al cambio climático y la diversificación es importante para la sostenibilidad”, comentó Muschler.
El experto recalcó que la agricultura del futuro tiene que estar basada más en la biología y menos en la química; pensar en cuales son los organismos buenos y qué se debe hacer para fomentar su presencia. Pero, ¿cómo lograrlo?
“Se debe usar organismos de diferentes tamaños y atributos, asegurar una cobertura permanente de suelo, fomentar la actividad biológica en el suelo en vez de reducirla con exceso de químicos. Los sistemas agroforestales permiten mitigar el cambio climático, protegen suelos y aguas, mejoran el microclima, fomentan la presencia de biodiversidad funcional incluyendo a controladores biológicos de muchas plagas y enfermedades, entre otras”, concluyó.
Producción ganadera sostenible
Por su parte, el especialista en ganadería sostenible, Muhammad Ibrahim, explicó las posibilidades para desarrollar sistemas de producción ganadera en esta línea, carbono neutro o de bajas emisiones.
Ibrahim, además, destacó y enumeró algunas de las principales estrategias que se pueden emplear para que la ganadería contribuya a recuperar el stock de carbono en los sistemas y reduzca las emisiones de GEI, aportando así en la mitigación.
Proceso de cosecha de pasto ryegrass en Hacienda Retes, Costa Rica.
“Es importante contar con un buen sistema de alimentación, calidad de especies forrajeras que permitan más productividad, eficiencia y reduzcan emisiones de metano por kilogramo de leche y carne producido. Hay que tener un grupo de animales menos numeroso, pero más productivo y con mejor manejo del hato. En cuanto a mitigación se debe tener una mejor planificación de las fincas, siembra en sistemas silvopastoriles, contar con bancos forrajeros, cercas vivas y promover parches de bosques secundarios”, mencionó el director general del CATIE.
El especialista en ganadería añadió que se deben promover políticas intersectoriales entre ambiente, agricultura y hacienda o finanzas, además, de más acciones vigorosas junto con el sector privado mediante alianzas público-privadas para impulsar estas prácticas. También, fomentar más políticas que incluyan el componente suelo en las estrategias de seguridad alimentaria, producción y mitigación del cambio climático.
“Muchos de los países incluyen al sector ganadero y agrícola para reducir sus emisiones de GEI. Y estos son ejemplos de sistemas en los que se pueden lograr objetivos de mitigación del cambio climático porque hay compatibilidad entre la producción y las estrategias para captura de carbono”, finalizó Ibrahim.





 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás
 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Artículos5 años atrás
Artículos5 años atrás
 Noticias Nacionales1 año atrás
Noticias Nacionales1 año atrás
 Noticias Nacionales5 años atrás
Noticias Nacionales5 años atrás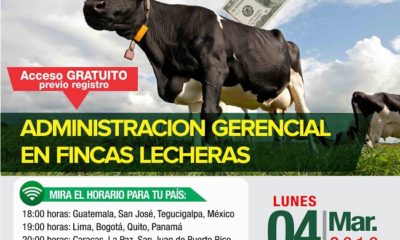
 Charlas Anteriores5 años atrás
Charlas Anteriores5 años atrás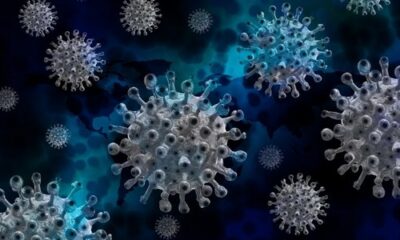
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás













1 comentario