
En la empresa agropecuaria de hoy es más imprescindible que nunca medir bien las variables que determinan el éxito o el fracaso. En definitiva, gestionar bien es contar con la información necesaria, para analizarla y tomar decisiones al respecto.
La inclusión de razas prolíficas como Frisona Milchschaf y Finnish Landrace en sistemas productivos ovinos donde la carne cobra mayor importancia en los ingresos del rubro es de alto impacto, es decir puede modificar marcadamente la rentabilidad y hacerlo y/o mantenerlo competitivo frente a otras opciones productivas.
Las variables productivas que se afectan por la incorporación de este nuevo material genético son prolificidad, precocidad sexual y producción de leche.
Prolificidad. Finnish Landrace principalmente, pero también Frisona Milchschaf, son consideradas razas prolíficas en función del número de óvulos que producen en cada ovulación.
Ovejas Finnish puras se ubican entre 200% a 250% de parición.
Precocidad sexual. Ante igualdad de condiciones ambientales (alimentación, sanidad, manejo), las razas Finnish y Milchschaf llegan antes a la pubertad que otras razas.
A nivel productivo es posible encarnerar la totalidad de las corderas a partir de los seis a siete meses de edad.
Producción de leche. Especialmente Frisona Milchschaf ha sido seleccionada por más de 500 años por producción de leche y es una de las razas más utilizadas en los sistemas de producción de leche ovina.
La prolificidad y la precocidad sexual que tiene la especie ovina se observa nítidamente en estas razas, lo que permite elevar considerablemente el potencial reproductivo de la majada existente en el país.
Por su parte, la extraordinaria habilidad lechera que presenta la Milchschaf -junto al carácter maternal de ambas razas- permite, con otras medidas de manejo muy importantes, capitalizar la mayor parte de ese potencial y transformarlo en más kilos de cordero producidos.
Potenciando al Corriedale Maternal
Una de las opciones que presenta la raza mayoritaria del país para incrementar su potencial productivo es su utilización como base maternal, a partir del cruzamiento con razas prolíficas como Milchschaf y/o Finnish.
En sistemas productivos donde la carne es relevante, es de alto impacto físico y económico la mejora de las variables reproductivas.
Parte de la información generada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) fue presentada en el seminario técnico organizado en agosto de 2011 en el LATU por la Sociedad de Criadores de Corriedale, bajo el nombre «La producción ovina en los próximos años. Aporte del Corriedale como raza materna».
El Ing. Agr. Andrés Ganzábal, del INIA, destacó que la cruza Milchschaf-Corriedale mejoró de 45% a 55% la tasa ovulatoria frente al Corriedale puro, mientras que en el caso de la cruza Finnish-Corriedale el incremento se ubicó entre 60% y 70%.
Como la Milchschaf aporta mayor producción de leche que la Finnish, en términos de kilos destetados de cordero el resultado de ambas cruzas fue similar y marcó un adicional de 9 a 10 kg extra de cordero por oveja encarnerada.
Parte de la información generada por el INIA integró un FPTA ejecutado por Central Lanera Uruguaya en predios comerciales de socios de la cooperativa en el período 2007-2010, dando como resultado la obtención de reproductores 50% Finn – 50% Milchschaf para ser utilizados en la difusión de esta genética en la majada nacional.
El otro dato de alto impacto es la mayor precocidad sexual que presentan ambas cruzas frente al testigo Corriedale puro. En este caso el INIA no presentó datos concretos del impacto de esta variable en forma aislada. Vale la pena repasar uno de los tantos trabajos que a nivel internacional miden el impacto concreto de esta variable.
En un análisis conjunto de las variables que afectan la eficiencia de un sistema de cría («Survival and performance of multiple lambs», setiembre de 2009, Meat and Wool New Zealand) se destaca que 65% del alimento consumido en un ciclo completo es para la oveja de cría y las corderas de reemplazo, por lo que el impacto más grande vendrá por tener el mayor número de vientres en producción.
Con precios y coeficientes locales, se estimó que encarnerar o no el total de las corderas puede afectar 15% del ingreso neto del predio, mientras que otras medidas –como retrasar el refugo de ovejas de cinco a seis años o incrementar la ecografía de 160% a 180% de preñez– lo afectarían entre 6% y 4%, respectivamente.
Finalmente, el INIA presentó el impacto global (físico y económico) que tiene incluir esta tecnología en sistemas productivos de pequeño a mediano porte (50 a 100 há) con 90% del área mejorada.
La producción de carne por hectárea prácticamente se duplica en un sistema de cruzamiento con carneros de razas terminales por ovejas Corriedale maternales (cruzas Finn y/o Milchschaf) frente a un ciclo completo Corriedale puro.
En el ejemplo presentado por Ganzábal, la producción de carne pasa de 190 a 374 kg/há y explica 80% de los ingresos del predio, lo que genera una «entrada familiar» de 887 U$S/há frente a 420 U$S/há (a precios de agosto de 11).
Genética Disponible

El establecimiento comercial GranMolino está ubicado en Ruta 1 km 45,5, cercano a la ciudad de Libertad, departamento de San José. Consiste en un sistema agrícola-ganadero con 135 hectáreas en rotación, que integran una fase de pasturas con cuatro años de alfalfa, seguidos por una fase agrícola de cuatro años de duración, con alternancia de maíz y soja, y verdeos invernales entre medio (avena y/o raigrás).
La producción de la Cabaña Milfinnes se complementa con un sistema de ciclo completo basado en el vigor híbrido maternal y terminal proveniente del cruzamiento de tres razas seleccionadas para la producción de carne. La majada F1 Milchschaf x Finnish es cruzada por carneros terminales Poll Dorset (tasa de crecimiento y calidad de carne).
El plantel PPC Milchschaf tatuado asciende a 230 hembras y es uno de los más importantes del país. Su origen genético es INIA Las Brujas. El objetivo físico de producción es una extracción del 100% del stock total, lo que significa, como ejemplo, producir 60 kg de cordero por hembra de 60 kg de peso promedio.
La majada-objetivo se ubica en torno a 1.000-1.200 vientres, con una producción anual de 1.800 corderos. La producción del ejercicio 2011 se realizó sobre 600 madres (total de vientres, entre ellas 200 corderas dl) y se señalaron 137% de corderos/as. El año 2010 terminó con 126% de señalada y una extracción expresada en kilos de 78% del stock total.

Fuente: Agencias





 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás
 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Artículos5 años atrás
Artículos5 años atrás
 Noticias Nacionales1 año atrás
Noticias Nacionales1 año atrás
 Noticias Nacionales5 años atrás
Noticias Nacionales5 años atrás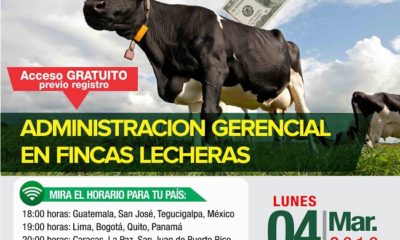
 Charlas Anteriores5 años atrás
Charlas Anteriores5 años atrás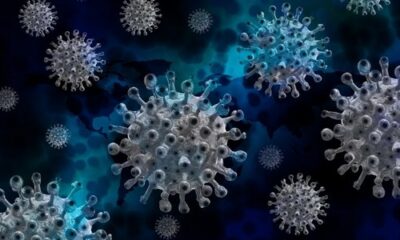
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás











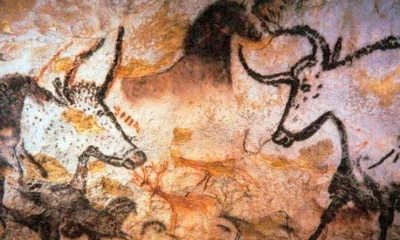



1 comentario