
Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal (Inbra) pretende conseguir el mejoramiento genético y mayor productividad de su ganadería nacional, mediante la producción de embriones.
Una vaca de alto valor genético, en condiciones naturales, podría producir solo un ternero al año, pero mediante la técnica de fertilización in vitro esa misma vaca podría producir hasta 50 embriones anualmente, afirmó ayer el médico veterinario Nicolás Peña Lucena, director de campo del Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal (Inbra).
Peña Lucena, de origen colombiano, y el embriólogo Paul Koyner, director del laboratorio de Inbra, de origen panameño, presentaron ayer ese instituto, con el cual pretenden apoyar a los ganaderos del país a mejorar la genética de sus animales y por lo tanto su productividad.
“Con esta tecnología de la fertilización in vitro esperamos reducir la brecha generacional teniendo un mejoramiento genético mucho más rápido”, refirió Peña Lucena.
“Todo ganadero siempre aspira a hacer una selección de su ganado para llegar a su producción ideal, al animal que ellos quieren criar. Esto puede tomar mucho tiempo de forma natural. Con la fertilización in vitro podemos cortar ese tiempo, porque de sus vacas sobresalientes vamos a lograr que tengan más de una cría al año, que es lo natural. Podemos llegar a tener hasta 50 o más crías de una sola vaca de alto valor genético, que produzca una gran cantidad de leche o tenga más ganancia de peso, para obtener más carne”, explicó el especialista colombiano.
Técnica
La técnica conocida también como reproducción asistida en ganado bovino consiste en la obtención de óvulos de vacas de altas producción mediante aspiración folicular, los que luego son fecundados por espermatozoides de toros de alta calidad genética.
“Una aguja y una bomba de succión entra al ovario de la vaca, sin dolor ni ninguna consecuencia física, se puede hacer hasta dos veces por semana, y del campo por medio de una incubadora especial se traen los óvulos al laboratorio para que tengan su proceso de maduración, sean puestos en contacto en el laboratorio con los espermatozoides”, explicó Peña Lucena.
De lo anterior resultan embriones viables para ser transferidos a otras vacas en buenas condiciones de salud, conocida como madre receptora, o para ser congelados para su uso posterior, en dependencia de las necesidades de los ganaderos, o incluso para ser exportados o comercializados localmente.
1 ternero al año puede parir una vaca a través del proceso natural de preñez.
Los especialistas indican que la técnica permite elegir al ganadero el sexo del animal, es decir si la cría que va a nacer será hembra, para dedicarla a la producción de leche o macho, para la producción de carne.
Según Koyner, ese instituto “cuenta con equipos del primer mundo”. Peña Lucena dijo al respecto que eso le permite a Nicaragua estar a la vanguardia en esa técnica.
Ese laboratorio, en el que se invirtió US$500.000, puede producir 5,000 embriones mensualmente.
El objetivo del instituto es generar unas 24,000 preñeces al año, contó el experto colombiano.

Foto. Paul Koyner, director del laboratorio de fertilización in vitro del INBRA.
Precio del Servicio
El Instituto Nicaragüense de Biotecnología y Reproducción Animal (Inbra) brindará el servicio a cuantos ganaderos lo deseen, según los especialistas.
El costo del servicio, explicó Peña Lucena, dependerá del número de preñeces logrado y la distancia en que el ganadero se encuentre.
“Nosotros cobramos por preñez lograda, para que el ganadero sienta que su inversión no se perderá. Nos paga cuando demostremos a los 60 días la gestación en una ecografía en sus vacas», explicó.
Los precios oscilarán entre los US$300 y US$600 por una preñez confirmada, afirmó.
Brasil como ejemplo
Según los expertos en el tema, Brasil es una de las potencias mundiales de la fertilización in vitro.
50 embriones al año puede producir una vaca mediante la fertilización in vitro.
Desde los años 90 introdujeron la técnica de la reproducción asistida y en poco tiempo lograron incrementar su producción de leche en un 300%, dijo Peña Lucena, el experto colombiano.
«Si el promedio de Centroamérica de producción de leche, poniendo a todos los productores, pequeños, medianos y grandes, están alrededor de cuatro a cinco litros diarios, nosotros podemos llegar a ese productor y decirle: con esta técnica, su próxima generación de terneras, teniendo el mismo manejo, la misma alimentación, podrá llegar a triplicarle la producción de leche», ejemplificó el experto.
Eso, añadió, se verá reflejado en los ingresos de los ganaderos y en una mejor calidad de vida de su familia.
Nicaragua es un país eminentemente ganadero. Su hato en la actualidad asciende, según el Banco Central de Nicaragua, a alrededor de 5.8 millones de cabezas.


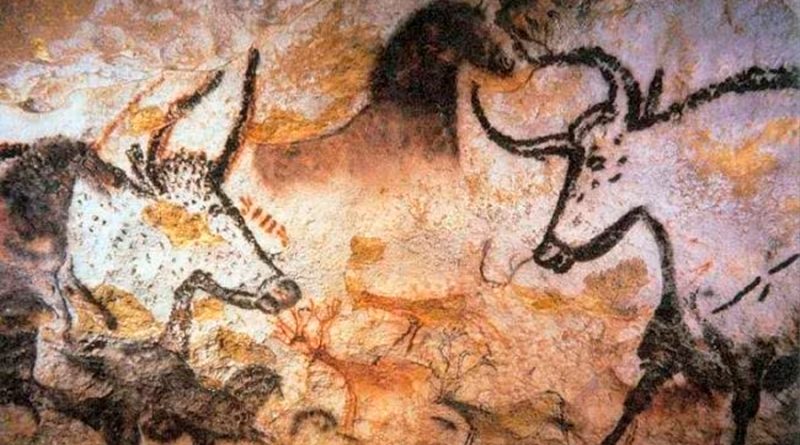


 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Noticias Internacionales4 años atrás
Noticias Internacionales4 años atrás
 Videoconferencias5 años atrás
Videoconferencias5 años atrás
 Artículos5 años atrás
Artículos5 años atrás
 Noticias Nacionales5 años atrás
Noticias Nacionales5 años atrás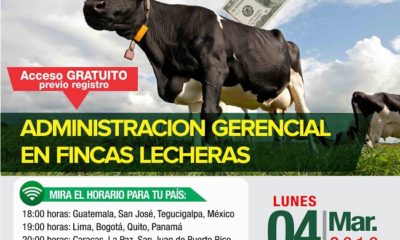
 Charlas Anteriores5 años atrás
Charlas Anteriores5 años atrás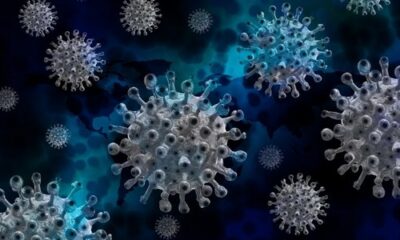
 Noticias Internacionales3 años atrás
Noticias Internacionales3 años atrás
 Cursos A Distancia5 años atrás
Cursos A Distancia5 años atrás









1 comentario